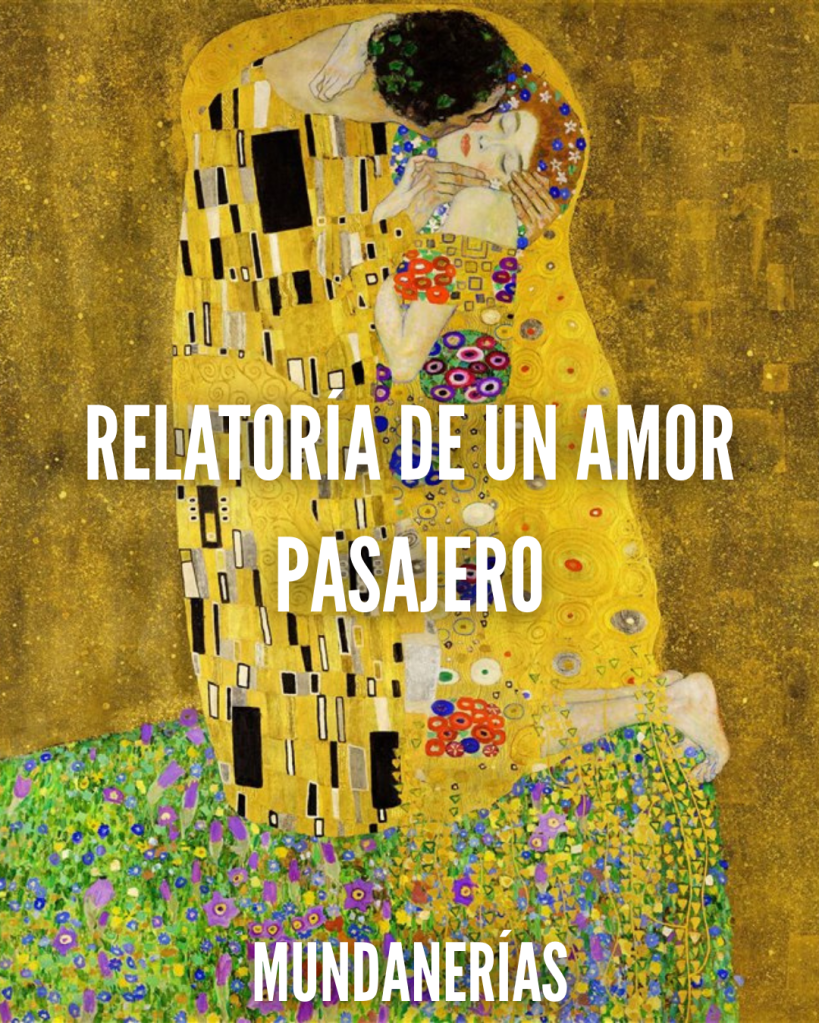
En el marco de una profunda crisis de legitimidad, la clase política de Quiénsabedónde convocó a todos sus miembros a una reunión extraordinaria para definir la estrategia de cara a la coyuntura electoral. La ceremonia se realizó a puertas cerradas.
– Son necesarias nuevas fórmulas, nuevos modelos. La gente ya no nos cree-. Dijo Unpolítico Cualquiera con actitud triunfal, como si su aseveración no fuese una obviedad.
Con apego a las viejas fórmulas y nada novedosos modelos, la sala se inundó de clamorosos aplausos y reconocimiento generalizado. Aplauso que premia las palabras sin contenido y los promisorios futuros que nunca llegan pero siempre se enuncian.
El licenciado Viejaguardia, con su cinismo habitual y el desengaño arduamente construido durante largos años de tránsito por los insalubres derroteros de la política, preguntó:
– ¿Y cómo pretende lograr tan noble propósito, estimado Cualquiera? No nos engañemos, compañeros: la gente es imbécil y lo ha sido históricamente. No podemos condenar nuestro quehacer y ejercicio a los designios de la imbecilidad.
El Señor Cualquiera bajó la mirada. La clase política de Quiénsabedónde no estaba acostumbrada a la interpelación ni tampoco a las preguntas incómodas. Sus miembros habían diseñado artificios y protocolos suficientes para proferir ininteligibles circunloquios que les hacían parecer inteligentes.
En aquella sala atiborrada de servidores inservibles e ideologías sin ideas, unos minutos después de la obertura del licenciado Cualquiera, tendría lugar la proposición más importante en la historia del mentado sitio:
– ¿Y si les prometemos amor?-. Pensó en voz alta Dosdedosdefrente, quien hasta entonces había participado en política de forma subrepticia, como hacen en su mayoría los personajes más brillantes de la misma.
En un principio la idea, en apariencia más producto de la desesperante situación en que se encontraban encerrados los asuntos de Estado que de una reflexión seria, provocó la carcajada de los presentes. Dosdedosdefrente, mujer (poco costaba deducirlo), joven, acostumbrada por fuerza a la minusvaloración, esperó paciente el silencio posterior a la algarabía obtusa.
– Lo digo en serio, compañeros. A lo largo de nuestra historia hemos inventado problemas diversos, la mayoría de ellos enunciados con el solo objeto de contradecirnos, de sostener el cuento de una enemistad inexistente-.
Las palabras de Dosdedosdefrente custodiaban obviedades menos obvias que las de Cualquiera: los políticos, cuando nadie miraba, sin importar ideas y espectros, se enredaban en abrazos, brindaban y se vanagloriaban por los éxitos compartidos. Eso sí, los ciudadanos no debían enterarse de los afectos furtivos. De lo contrario, podrían abandonar la ceguedad de sentir su diversidad representada.
– A la gente le preocupa el hambre, su seguridad, los precios de la vivienda, la salud de sí mismos y de los suyos. Esas han sido siempre las inquietudes del pueblo que ya está tan cansado de ellas como nosotros que decimos atenderlas-. Continuó Dosdedosdefrente.
Otra obviedad difícil de confesar: los problemas son problemas en tanto se les construye como tal. Sin encuadres no hay más que anécdotas, casos aislados y fatalidades domésticas.
– Ya es hora de ofrecer nuevos problemas. Los electores empiezan a descubrir nuestras incapacidades. Pasan los años y no llega a ellos un salario digno, un plato de comida o un mundo vivible. Prometamos amor: una de las más nobles y asequibles aspiraciones humanas. Poco tendremos que hacer para otorgarlo y obtendremos con su mero prometimiento un delirio sin precedentes que nos convertirá en el faro de la nueva política mundial-. Sentenció con pericia discursiva la oradora.
Para varios de los asistentes la propuesta se tornó lo suficientemente interesante como para someterla a votación. El amor es una cuestión difícil, incluso para los políticos que parecen incapaces de amar y ser amados. El amor deja heridas imborrables, deseos, añoranzas y futuros inacabados. Movida por este tipo de cursilerías, la clase política de Quiénsabedónde resolvió unánime la promoción del afecto como nuevo eje ideológico.
La tarea parecía en principio sencilla: el futuro presidente de la República tendría que convencer a su electorado de un precepto inescrutable que todo corazón melodramático aceptaría sin hesitar: “el motor del mundo es y ha sido siempre el amor. Todo individuo y colectivo tiene derecho a querer y ser querido y es responsabilidad del gobierno brindar amor suficiente a todo aquel que habite el territorio nacional sin importar su condición”.
Contrario a las previsiones y prospectivas, hacer del amor un asunto de Estado supuso variadas complicaciones. Los expertos en comunicación habían pensado que las palabras almibaradas y el porvenir prometido bastarían para desencadenar cambios en la cultura de una población que, en la búsqueda de aquella cosa edulcorada que es el amor, no tendría más tiempo para quejarse de sus representantes. No obstante, fue tal el entusiasmo de los electores por la nueva garantía que, al llegar Otromás al poder (carismática figura que por su belleza y personalidad fue seleccionado por la clase política para enunciar como propia la gran idea de Dosdedosdefrente), se agolparon frente a las enormes puertas del palacio de gobierno para recibir, de mano de los poderosos, el venerado sentimiento.
¿De qué se trata aquello de cumplir?, se preguntó extrañado el gabinete de Otromás. Para cumplir, crearon la Secretaría Federal del Amor (SEFAM), pero no fue suficiente: el monstruo de mil cabezas esperaba inalterable el recibimiento de lo acordado.
Hubo entonces que hacer otra difícil pregunta: ¿De qué se trata aquello del amor? Los asesores filosóficos, que nunca antes habían sido consultados, no supieron responder concretamente a la cuestión: “Se trata de la alegría por una razón exterior a nosotros, es decir, el gozo por la mera existencia del otro; puede ser también el abandono del egoísmo; es un estado de gracia, aquel intermediario entre lo humano y lo divino; un afecto culturizado y lingüistificado; un acto violento de selección de algo entre muchos otros algos; es quizá una totalidad armónica”.
Los funcionarios encargados de la Secretaría del Amor no entendieron muy bien lo que la comunidad filósofa quiso decir, por lo que decidieron inquirir al gremio científico: “Es tan simple como una reacción neurobiológica. No viene del corazón como tanto han insistido los poetas. El amor ocurre en el cerebro: en el núcleo, la corteza y el hipotálamo, a veces un poco más abajo: en la glándula pituitaria”.
Pese a sus designaciones bien fundamentadas, generales y de signos fidedignos, el discurso científico peca de insípido. No tiene esa sustancia verbosa que conmueve a los “conmovibles”. No es, en otras palabras, un buen armazón para la elaboración política.
Tras darle varias vueltas, la nueva administración optó por la estridencia, fiel a las costumbres que pretendía abandonar. El primer paso consistió en anunciarle al profuso gentío que permanecía a las afueras de la sede de gobierno la construcción de una enorme instalación industrial dedicada a la extracción del amor.
La obra se edificó en tiempo record y poco tardó en iniciar su operación. Fueron ingresados al enorme complejo todos los contenedores de amor hasta entonces conocidos: canciones, poemas, correspondencias apasionadas, dramas televisivos, cuentos, objetos y memorias. Tales elementos, juntos, sin importar su diversidad, se confinaron en gigantescas torres de rectificación donde se les extirparon los clichés, la volatilidad, los celos injustificados, la pasivo-agresión, el abandono, las falsas promesas, el egoísmo, las distancias y demás contaminantes. El proceso dio como resultado la obtención de lo que en aquel momento se catalogó como el amor más puro y prístino que se hubiera visto hasta entonces. Se trataba de un brebaje cristalizado, oscuro y verdoso, de aroma vegetal y gusto amargo.
La sustancia se envasó en botellas de plástico de un litro con el logotipo del gobierno y se distribuyó una primera dosis a toda la población de Quiénsabedónde pese al enorme dispendio de recursos públicos que tal medida supuso.
El desenlace (que no lo fue) rindió los frutos esperados. El gobierno de Otromás registró una aprobación nunca antes vista; la ciudadanía, según entrevistas realizadas en aquel periodo, se decía enamorada de sus representantes; amaban despertarse temprano para poder ver los primeros rayos del sol; disfrutaban sus trayectos en transporte público donde podían ver los deleitantes paisajes urbanos: las obras negras, las paredes descascaradas y los enternecedores cadáveres de ratas y cucarachas que adornaban las aceras; disfrutaban también las largas horas de traslado pues les permitían convivir y apretujarse con sus congéneres a quienes también amaban; se regocijaban con sus trabajos mal pagados, los servicios deficientes, los trámites tardados, la corrupción y la inseguridad. Toda carencia empequeñecía frente a la fuerza indoblegable de aquel estado de gracia, intermediario de lo humano y lo divino.
El camino fácil para un narrador como yo, al que le cuesta elegir las palabras, recuperar las memorias y dar voz a gentes distantes, sería dar por terminada la historia con un final que a todos favorece y que llena de esperanzas los corazones (valga la cursilería) de quienes lean estas líneas; sin embargo, tal determinación no correspondería con la responsabilidad de historiar los ruinosos escenarios que la querencia trajo consigo al paraje donde ocurre nuestro relato (en tanto autor y lector lo concebimos y fraguamos).
El asistencialismo del amor se inscribió súbitamente en un mundo desangelado, con poco espacio para la sensiblería y regido por prioridades de otra naturaleza. A poco tiempo de su inauguración, los gastos operativos de la refinería del amor se tornaron incosteables. Su funcionamiento no solo consistía en extraer la espesa bebida de a litro de toda forma simbólica que contuviese algo de emotividad. Para ello primero debía hurgarse en las bibliotecas, donde habitaban versos bañados de melosidad; en los archivos de televisión y en los estudios de grabación de las boy bands de mayor éxito. La cantidad de materia prima necesaria era insondable y el gobierno, aún sonsacado por la desconcertante tarea de cumplir lo prometido, agotó velozmente las reservas.
Solo un hombre en toda la nación era capaz de abastecer las necesidades esenciales de la planta: Todopoderoso, acaudalado heredero de riquezas por otros construidas; torpe para el amor, pero avezado para ver en él una oportunidad de negocio. Comandaba las compañías familiares dedicadas, entre otras cosas, a la industria del entretenimiento que había adoptado los apegos y la lucha por el querer como principal bandera temática.
Todopoderoso ofreció al exigido gobierno una privatización parcial del amor mediante una carta que decía más o menos así:
“Estimado Sr. Presidente
He sido enterado de la compleja situación que atraviesa su administración en su noble intento por conquistar los corazones ciudadanos a través del afecto. Siempre he sido un fiel creyente de que las audiencias (el pueblo, como ustedes acostumbran nombrar), ante la carencia de ambiciones mayores, rastrean y persiguen los placeres del sentir como el fin fundamental de sus existencias. Si algo he aprendido en mi larga experiencia de no hacer nada, es que al público hay que otorgarle aquello que pide, y en vista de que usted y su equipo de trabajo han identificado un muy aprovechable modelo para hacerlo, le envío esta misiva para proponerle mi colaboración. De aceptar, el gobierno que usted preside tendría a su disposición cuantas canciones, telenovelas y comedias románticas precise para la fabricación del producto que ha distribuído en fechas recientes y, por extensión, para el cometimiento de sus nuevas responsabilidades constitucionales. A cambio de tan generosas dádivas, solo pido se me permita realizar algunas sugerencias en materia de logística operativa.
Sin más, quedo atento a su respuesta”.
Otromás y su gabinete poco tuvieron que negociar frente al ofrecimiento del empresario. Una vez hecho el trato, Todopoderoso instó a sus nuevos asociados a cobrar por el misterioso brebaje que enamoraba a todo aquel que lo bebía.
La capital alteración en los modos de producir y suministrar las mieles del amor produjo colateralmente la necesidad de explicar a la sociedad las nuevas limitantes que supondría obtener el sacro sentir embotellado: ya no llegaría a la puerta de los hogares como se implementó inicialmente, sino que se abrirían miles de comercios donde se podría adquirir la bebida a diversos precios dependiendo su contenido sentimental.
Algunas personas, las de mejor condición socioeconómica, pudieron seguir amando como lo habían hecho por primera vez: amar con un amor desprendido de sus oposiciones y alejado de toda lucha; un amor desamorado pero que embriagaba lo suficiente como para no dimanar sus contraindicaciones; el resto de gentes, la gran mayoría (porque para mal de la fantasía, los crudos ciclos históricos alcanzan incluso a los cuentos), bebió un amor diluido, porque era para lo que alcanzaba. Quienes probaron el nuevo jarabe, casi lodoso, rosado y de gusto azucarado, amaron diferente: con aquel deseo que se guarda en el pecho y que los miedos no dejan manifestar, con afecto inexpresado; interés que se disfraza de sentimiento, amor que espera algo a cambio; amor que duele más de lo que el amor de por sí tiene que doler.
Los consumidores del destilado endeble y edulcorado empezaron a presentar efectos secundarios: fuertes dolores en el pecho a la altura del corazón, mariposas en el estómago que laceraban las vísceras y provocaban vómitos, mareos y delirios que despertaban inseguridades.
En poco tiempo se propagó por Quiénsabedónde una pobreza más pobre que las pobrezas antes conocidas: una de amor. El relato hasta ahora trazado ha planteado la existencia de problemas que para los más despistados podrían parecer de vanguardia. La pobreza, no obstante, atraviesa con necedad la vida de las sociedades. Hay quienes no la padecen y se valen de la indiferencia, porque cargar con el peso de un mundo injusto es muy cansado cuando no se es presa de las arbitrariedades que lo conforman. Explicar por qué unos, como si se tratase de un mal congénito, están condenados a menores accesos, oportunidades, a una vida de menor calibre y alcance es difícil, y sin embargo, para seguir sosteniendo lo insostenible, la pobreza ha tenido que adornarse con elucidaciones convincentes, insultantes pero convincentes. El caso que aquí nos convoca no fue una excepción.
Para seducir las conciencias infortunadas con la idea de vivir una vida (la suya, la única) de malquerencias, poco diversos enunciadores promovieron muy diversos esfuerzos. En primer lugar, se produjo y reprodujo la noción de que la ausencia de amor en gran porcentaje de los hogares se debía a una falta de ambición: “el amor implica sacrificios y mucho trabajo, quien no está dispuesto a dejarse la piel por el merecimiento del cariño, no lo tendrá nunca. El nuestro, en definitiva, es un pueblo descorazonado”, injuriaban algunos descorazonados con mejor suerte.
El planteamiento de ésta primera tesis no surtió los efectos esperados, pues quienes sufrían la nueva carencia, que sufrían también las viejas carencias, habían perseguido con afán su totalidad armónica; lo hacían en razón de una utopía impuesta como un esfuerzo por dar sentido al sinsentido que encarnan las vidas injustas. Nadie fue tan iluso como para creer que los muy pocos habitantes que accedían habitualmente a la codiciada poción sobrepasaban en deseo a los que no, porque estos últimos no deseaban otra cosa más que el nuevo eje vital que sus impresentables representantes habían prometido.
El segundo intento de convencimiento consistió en ver en el desamor una virtud caracterizada por la sabiduría de preponderar el desapego en un mundo donde el adiós era el pan de cada día: “todo aquello que nos afecta, que miramos, escuchamos y respiramos, está condenado, por naturaleza, a desaparecer. La razón de nuestros sufrimientos radica en el apego y quienes sean capaces de prescindir de él habrán encontrado la verdadera sustancia de la existencia”, teorizaron ciertos sabios incapaces de poner en práctica aquello que predicaban. Hubo algunos que sí intentaron desprenderse de todo cuanto les rodeaba, pero murieron de inanición a los pocos días.
Otro enfoque propuesto fue el de quienes veneraban fuerzas celestiales: “los más pobres están sumergidos en el desafecto, pero aún pueden salvarse si dedican sus pocas gotas de amor a Dios. Hay algo muy bello en ver a los malqueridos y malquerientes aceptar su suerte. Sufrir como sufrió nuestro señor”. Para la devoción espiritual, la poquedad se había convertido en un asunto recurrente para el cual había formulado una receta absoluta: la idea de que la vida material es solo un trámite para el arribo al más allá, al cielo, a los astros, al fundamento; las personas, no obstante, se habían cansado de sufrir por poderes que, por crueldad, negligencia o inexistencia, jamás se habían manifestado.
Y el tiempo pasó como pasaron las palabras. Y las palabras, como el tiempo, se agotaron.
Las promesas falsas, bien lo sabían varios de los personajes que han caminado por estas páginas, guardan evidentes ventajas: a nadie comprometen e invisibilizan las insuficiencias. La promesa del amor, por su parte, no pudo correr con la misma suerte que tienen las imposturas.
De forma inadvertida se integró a las afueras de la residencia gubernamental, aquella criatura conformada por un sinnúmero de almas e historias encadenadas. Entidad contradictoria por la profusión que habita sus entrañas pero que ruge con una sola voz. Por primera vez en mucho tiempo lo insostenible parecía no poder sostenerse más. El enfrentamiento entre esa humanidad homologada y elementos de las fuerzas de un órden en caída libre duró poco. Pasados los minutos, las puertas del palacio recibieron desprotegidas los percusivos impactos de miles de nudillos contra su superficie. Transcurridos otros minutos, Otromás y algunos de sus secretarios de Estado fueron brutalmente asesinados. Al conocer la noticia, la clase política y Todopoderoso abandonaron Quiénsabedónde en busca de un lugar donde las viejas fórmulas y nada novedosos modelos siguieran permitiendo su subsistencia.
Movida por el odio, la multitud se arremolinó alrededor de la fábrica del amor para destruirla: sus almacenes y las historias que en ellos se resguardaban; los hornos, ductos, bandejas y torres de rectificación, que al cabo de un rato, expulsaron por sus perforadas paredes el estupefaciente jarabe ahogando a la muchedumbre en cariño deslactosado.
Contrario a lo que podría creerse, ésta historia no habla de reivindicaciones, justicias o revanchas; tampoco lo hace de odios ni de afectos. Es en todo caso la relatoría de un misterio irresuelto. Los pocos sobrevivientes de lo que alguna vez fue Quiénsabedónde deambulan por sus desolados paisajes persiguiendo al amor. Lo anhelan sin saber qué es. Lo buscan sin saber si en verdad quieren encontrarlo.
Portada: El beso, Gustav Klimt (1908)
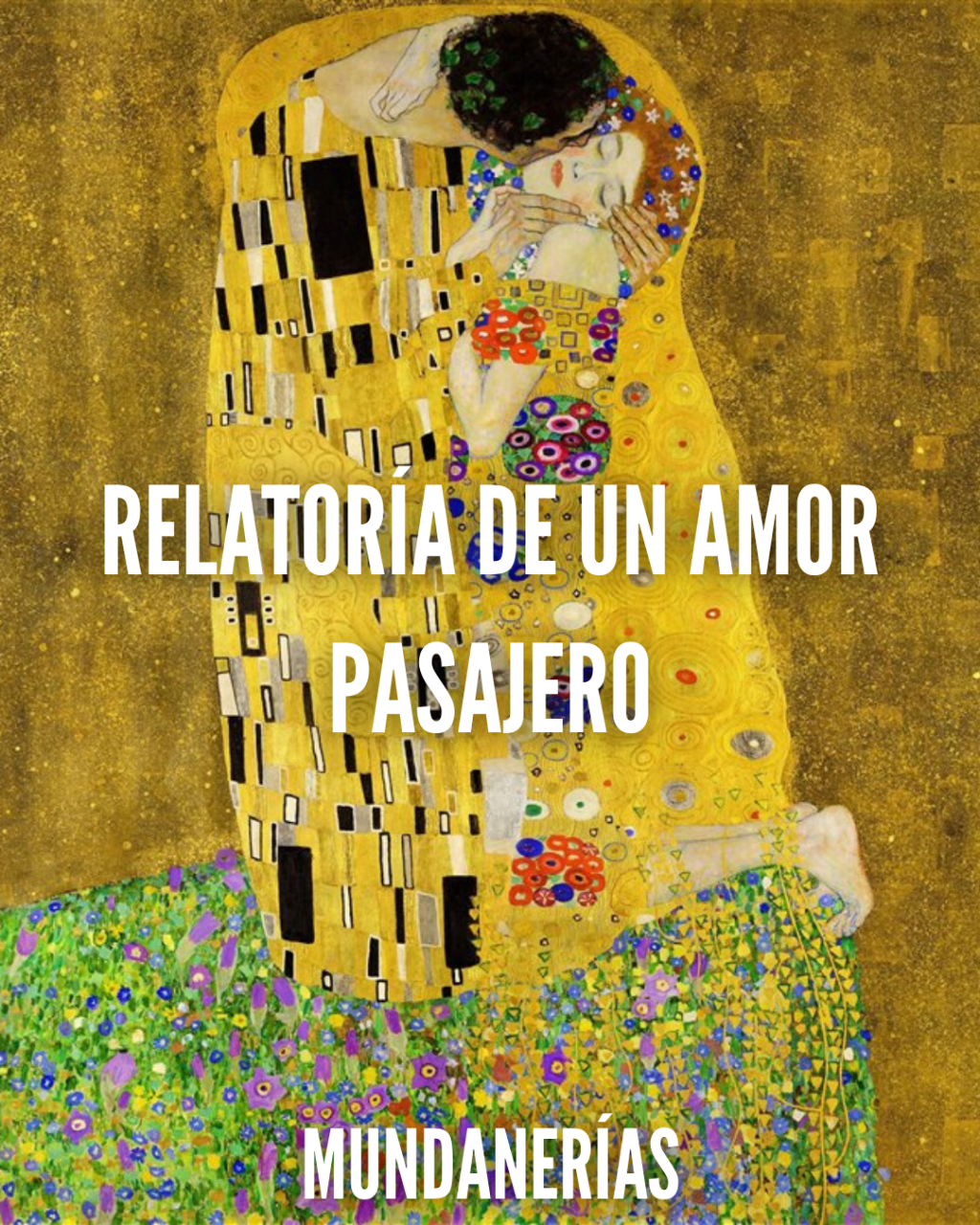
Deja un comentario